La Tierra Más Hermosa
Antonio R. Martínez y Martínez
Probablemente escrito a mediados del siglo XX, antes de la segunda revolución cubana
Copyright 1990 Mariana Martínez Prats
 eñoras
y señores:
eñoras
y señores:
¿Sabéis que vivimos en “La Tierra
más Hermosa que Ojos Humanos Vieran”? . . . claro que conocéis la frase
legendaria del descubridor. Cuantas veces, como yo, os habréis imaginado aquella
mañana de Octubre en que Cuba, radiante de hermosura, vestida de verde y de
sol, apareció ante los ojos asombrados del insigne genovés, y le hizo
pronunciar esas palabras que suenan a requiebro galante y también cuadran a un
navegante que viene de puertos andaluces.
Pero a veces sucede con una frase
que precisamente por conocerla mucho se llega a olvidar su contenido. ¿Es
cierto que vivimos en un país maravillosamente hermoso? . . . Para los
extranjeros que nos visitan la respuesta afirmativa no tiene discusión. En
cuanto a los cubanos, tengo mis dudas de que estén convencidos de ello.
Nuestros padres y abuelos bien que
lo sabían; ese encanto de la tierra natal rebosó sus corazones, se derramó por
los labios de poetas y prosistas y quedó plasmado en la producción literaria
cubana del siglo XIX; quien sabe en cuanto contribuyó la hermosura de nuestra
patria inflamar los corazones de los cubanos que se lanzaron a las guerras de
independencia. La belleza engendra el amor, y el amor lleva las voluntades al
heroísmo.
Por eso cuando yo veo que decae el
entusiasmo por las bellezas de Cuba me parece que decae el amor patrio, y
siento el deber de hacer renacer el primero para realzar el segundo. Sentirse
orgulloso de su tierra es sentir un orgullo Nacional.
Heredia cantó en versos inmortales
de su “Himno del Desterrado” Dulce Cuba, en tu seno se miran en el grado más
alto y profundo, las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral.
Los horrores morales han perdurado
entre nosotros y absorben la atención de los cubanos de hoy. Bien está y es de
capital importancia que nos preocupemos por hacerlo desaparecer; pero evitemos
que siempre fija en ellos la mirada nos olvidemos de todo lo demás. La pertinaz
contemplación del mal conduce al pesimismo, y el pesimismo enerva las almas.
También hay en Cuba grandezas
morales suficientes para levantar nuestro espíritu; pero yo dejo hoy a un lado
ese tema, y vengo con ánimo modesto de viajero cubano enamorado de nuestro
suelo a hablaros de las bellezas del físico mundo que guarda nuestra patria.
Con cuanta tristeza he observado
muchas veces que hay cubanos que salen al extranjero a disfrutar de sus
encantos observado muchas veces que hay naturales, sin haber antes dedicado un solo
día de excursión a admirar siquiera alguno de esos lugares en que más se esmeró
la mano del Creador al modelar a Cuba.
 sta
consideración me trae a la memoria un cuento infantil que no resisto a la
tentación de referíroslo.
sta
consideración me trae a la memoria un cuento infantil que no resisto a la
tentación de referíroslo.
Una vez se perdió un niño en un
bosque. Inútilmente trataba de hallar el camino para volver a su casa, y horas
y más horas llevaba perdido, cuando comenzó a anochecer. Conforme iba
haciéndose el bosque cada vez más oscuro, iba la angustia invadiendo su pecho,
hasta que vencido por el miedo y el cansancio se dejó caer sobre una piedra y
escondiendo la cara entre las manos comenzó a llorar.
En eso sintió cerca de sí como un
roce de pasos sobre la hierba, alzó la cabeza y vio ante él a una hermosísima
joven que le miraba compadecida.
¿Quién eres? preguntó sorprendido el
niño.
Soy el hada del bosque, respondió la
joven. ¿Por que lloras?
Me he perdido en el bosque y no se
volver a mi casa.
Y ¿para que has de volver? prosiguió
el hada. Si regresas, no llegarás a ser más que un pobre leñador como tu padre.
En cambio, si recorres el bosque, tal vez encuentres el árbol de los frutos de
oro que sembró mi hermana el hada Fortuna. Ese árbol todas las primaveras se
cubre de flores y todos los estíos se cuaja de frutos del preciado metal. Si
llegas a encontrarlo, con solo una vez que recojas su prodigiosa producción,
serás más rico que el más poderoso monarca de la tierra.
Y al decir estas palabras, un
remolino de viento envolvió al hada y desapareció entre una nube.
. . . . Quedó el niño un momento
indeciso y maravillado de la extraña aparición; pero a poco sintió dentro de sí
las fuerzas de su voluntad estimuladas por las palabras halagüeñas del hada, y
resolvió emprender la marcha en busca del árbol de los frutos de oro.
Caminando, caminando, llegó a los
lindes del bosque, cruzó valles y barrancos, escaló fragosas sierras, exploró
selvas y praderas, atravesó ríos caudalosos, y más de una vez hubo de surcar el
mar, siempre en busca del árbol de los frutos de oro, que no encontraba por
ninguna parte.
Y así pasaron años y años, el niño
se tornó en joven, el joven llegó a la edad adulta y el hombre se hizo viejo;
pero siempre, como un rayo de luz en sus ojos, brillaba la esperanza de
encontrar el árbol prodigioso.
Más los años seguían pasando y el
árbol no aparecía. Por fin, un día lo dominó el desaliento, se sintió viejo y
cansado, y resolvió regresar a la antigua casa de sus padres. Pero antes de
volver quiso pasar por el bosque donde cuando era niño se le apareció el hada,
y ya en el bosque, quiso volver a ver la piedra donde aquella tarde memorable
derramó tantas lágrimas . . . y allí estaba la piedra.
Quedó un momento ante ella en
religioso recogimiento, mientras mil recuerdos se agitaban bajo su frente,
cuando levantó distraídamente la mirada, y vio ante sí, allí mismo, junto a la
piedra, un árbol corpulento, cuyas ramas se doblaban al peso de gruesas pomas
de oro que brillaban como soles.
Allí, junto a él, cobijándole con sus
ramas, había estado el árbol de los frutos de oro el día en que el hada le
habló de su existencia, y él, loco, había perdido su vida buscándolo por el
mundo sin ocurrírsele siquiera que el árbol tan buscado pudiera estar tan cerca
de él, sin sospechar que cuando más caminaba más se alejaba del objeto de sus
viajes y de sus sueños.
Ahora quiso empinarse para alcanzar
sus frutos, pero no pudo: sus débiles piernas le flaqueaban. Quiso, apoyado en
una piedra y agarrándose de la rugosa corteza del añoso árbol, alcanzar la rama
más baja, pero su mano no tuvo fuerza para traerla. . . .
Y allí, sobre la piedra en que lloró
el niño, volvió a llorar el anciano. El dolor y el cansancio rindieron su
cuerpo, y aquella noche se apagó su vida bajo el árbol de los frutos de oro.
 so
dice el cuento, y ahora digo yo: Esos cubanos que van a buscar brisas, playas o
paisajes a Miami, a California, a Los Alpes o a Biarritz ¿Conocen el Valle de
Viñales? ¿Se han bañado en Varadero o en Paredón Grande? ¿Han visitado las Cuevas
de Banao, los Canjilones del Máximo o el Valle de Yumurí? ¿Han paseado en
lanchas por el archipiélago de los Colorados o por los Jardines de la Reina? .
. .
so
dice el cuento, y ahora digo yo: Esos cubanos que van a buscar brisas, playas o
paisajes a Miami, a California, a Los Alpes o a Biarritz ¿Conocen el Valle de
Viñales? ¿Se han bañado en Varadero o en Paredón Grande? ¿Han visitado las Cuevas
de Banao, los Canjilones del Máximo o el Valle de Yumurí? ¿Han paseado en
lanchas por el archipiélago de los Colorados o por los Jardines de la Reina? .
. .
Señores, yo os invito a que hagamos
esta noche un viaje por Cuba. Dejad volar la fantasía y subid al carro de mi
palabra, que, aunque no tiene galas propias, esta noche va a ser bella, porque
se va a vestir con las galas de los paisajes patrios: Las sierras orientales le
darán su vigor. Las llanuras camagüeyanas le prestarán su luz, y habrá en ellas
flexibilidad de cañas bravas, altivez de palmas reales, frondosidad de ceibas y
hasta el perfume de los pinares de accidente.
Así, vestida con el traje de la musa
patria mi palabra se presenta ante vosotros.
 omencemos
el viaje por Pinar del Río. Vamos al valle de Viñales.
omencemos
el viaje por Pinar del Río. Vamos al valle de Viñales.
La carretera de Pinar del Río a
Viñales se enrosca sobre las espaldas de las lomas como una culebra gigantesca.
Son las seis de la mañana, y ya las primeras luces del alba aparecen en el
cielo. Las frecuentes curvas de la carretera cambian constantemente el paisaje:
Los bohíos, riachuelos, palmas y cañas bravas, al verlos desde distintos
ángulos y a diversas alturas, nos hacen el efecto de que se mueven con
indolencia, parece como si la naturaleza cambiara de posición desperezándose al
amanecer.
Nos sorprende de pronto un perfume.
Olor de incienso y fragancia de campos a la vez: son los pinos, los pinares que
han dado su nombre a la más occidental de nuestras capitales de provincia.
Esbeltos pebeteros de fina
orfebrería en que millares de agujas perfumadas de color verde claro y
brillante, ríen y retozan con la brisa que blandamente las mueve.
Pinares. Pinares. Pinares. La vista
se pierde en aquella interminable sucesión de pinos, que enlazan sus copas
inquietas y vaporosas formando un inmenso encaje de suave color esmeralda con
que se cubre la tierra.
Los pinos del occidente están siempre
de fiesta. Durante el día, vestidos de claro, con engañadora ingenuidad cantan
su música jovial como un coro de colegiales en hora de recreo; luego cuando la
noche pone oscuras tonalidades en sus trajes, los
pinos exhalan su perfume de
reminiscencias orientales, junto a sus copas, se besan y quien sabe lo que
sueñen. . . .
Subido en lo mas alto de una loma
contemplo el panorama: aquella sabana verde y perfumada desciende por las
faldas de la colina, cubre la hondonada del terreno, y sube luego por las
laderas de otras lomas que cierran el horizonte.
La carretera, en tanto serpeando siempre,
sale de los pinares. Otra vez el paisaje de las palmas y ceibas, lomas y
bohíos, que varía en cada recodo del camino.
El sol hace ya un rato que asoma su
blonda cabeza sobre los estratos del naciente. Bordeamos una loma a la derecha,
y vemos a la izquierda como desciende bruscamente la ladera. Hemos llegado al
valle.
Todo enmudece a mi lado. No se oye
ni el trino de un ave ni el rumor del penacho de las palmas. La mirada vaga y
absorta por el valle, la emoción nos hace respirar con dificultad y nos produce
un estado de asombrada expectación. Adivinamos algo trágico ante nosotros.
Parece que van a chocar las fuerzas de la naturaleza, que los montes van a
vivir una tragedia.
Aquel macizo montañoso que avanza
desde el fondo como un monstruo de pretéritas edades, y se detiene de pronto
midiendo las fuerzas de sus rivales. Y aquella otra cadena más cercana, con sus
flancos helados en que la piedra con tonalidades de acero parece una coraza. Y
esa otra cadena que le sigue, la dominadora del valle esperando altiva y serena
el embiste de las otras. Y aquellas solapadas cumbres más lejanas, que
disimulan su altura con suave declive cubierto de verdor, que serán las últimas
en llegar a la lucha, y decidirán por eso la suerte del combate . . . ese
infeliz mogote, formando a capricho en la mitad del valle, espera vigilante su
trágico destino.
Y allí están aquellas fuerzas,
quietas, inmóviles, siglos y siglos, como esperando el momento de lanzarse unas
sobre otras. Y entre ellas, juguetón, a sus pies, ingenuamente el valle ríe
gozando dulcemente de la alegría de vivir.
De vez en cuando, allá por el mes de
Octubre, aquellas montañas rugen, airadas ráfagas de viento cruzan de unas a
otras con sañudo rencor, y los árboles corpulentos se resquebratan, y silban de
rabia y se arrancan sus penachos las palmeras, y vierten mares de agua las
nubes sobre el valle . . . pero luego renace la calma, y vuelven a su inmoble
mutismo las montañas, y otra vez aparece la dulce sonrisa del llano.
Y así está el valle frente a mí en
su dramático silencio.
¿Que tiempo pasa? . . . No sé . . .
Al fin me siento fatigado por mi propia emoción y regreso. Pero a mi vuelta, ya
no me voy fijando en el camino, apenas me doy cuenta de que cruzo otra vez por
los pinares, llevo en la mente el drama de Viñales, y voy pensando en la
significación de Pinar del Río en nuestra historia. Pinar del Río es drama.Me
acuerdo de Maceo, que hace de aquella región el trágico escenario de sus luchas
más cruentas, se agolpan en mi mente los nombres gloriosos de Cayajabos, Rubí,
Ceja del Negro y Cacarajícara, y surge luego, como una apoteosis la sesión
solemne de los Concejales de Mantua dando fe de que ha quedado terminada
la invasión.
 l
drama intenso del valle de Viñales ha puesto en nuestras almas una sombra de
desasosiego. Vamos en busca de serenidad al valle de Yumurí.
l
drama intenso del valle de Viñales ha puesto en nuestras almas una sombra de
desasosiego. Vamos en busca de serenidad al valle de Yumurí.
Aquí todo es tranquilidad, descanso,
paz. La serenidad del valle nos penetra, se adueña de nosotros y nos ata al
paisaje por el hilo sutil de la mirada.
Estamos en una loma que llaman de la
Cumbre. Frente a nosotros, en la lejanía, se dibuja la oscura silueta del Pan,
y abajo, a nuestros pies se abre el valle, cercado por un anillo de alturas,
entre las que se escapa en graciosa fuga un hilo imperceptible de cristal.
Parece que la Naturaleza se ha
esmerado en plasmar la placidez del paisaje. Las montañas que circundan el
valle se han despojado de sus cimas altivas, y ofrecen el aspecto de amplias
terrazas cubiertas de verdor. Por las laderas inclinadas se derraman los
palmares que han invadido el valle. En el suelo suavemente ondulado una
alfombra verde combina cien tonalidades de verdor.
Estoy de pie en lo más alto al borde
del camino, captando con la mirada los detalles del paisaje. Comienza a
atardecer. En el cielo las nubes blancas comienzan a vestirse con un velo rosa
pálido. El pensamiento, en alas de la mirada, vuela sobre el valle hasta las
montañas de en frente, y allí se detiene y cae en la hondonada. No podemos
escapar a la absorta contemplación.
Tiene el valle un encanto dulcemente
femenino, que nos invita a la declaración de amor. Dejamos sobre él abandonada
la mirada como una vaga caricia, y le contamos una pena que llevábamos
escondida en el corazón. . . .
Las sombras de las palmas se alargan
sobre el valle, se tocan y se funden en una mancha oscura. Llega a nosotros el
susurro de las palmas que en suave movimiento se despiden del sol.
El cielo es un incendio. Brumas de
humo al Naciente y llamas en el Ocaso. Ahora es toda una sección del anillo que
se proyecta sobre el valle, como una hoz gigantesca que fuera avanzando
lentamente, y segara implacable la luz. El valle se sumerge serenamente en la
noche que llega.
Todo está en calma. No sopla ya la
brisa, y las palmas mantienen inmóviles sus penachos. Suben de lo hondo las
notas tristes de una décima guajira. Sentimos oprimida la garganta; tenemos
ganas de llorar, y no sabemos por qué.
Se siente flotar en el ambiente el
alma romántica de Matanzas, que se ha hecho quietud en el valle, que se ha
adueñado de nuestras almas, y nos arranca del fondo oscuro de la memoria
los versos dulces de Milanés:
Si ya no vuelves, ¿a quién confío
mi amor oculto, mi desvarío,
mis ilusiones que vierten miel;
cuando me quede mirando al río
y a la alta luna que brilla en él? . . .
Rompamos el encanto melancólico del
valle de Yumurí, y en nuestro viaje ideal lleguemos a la costa sur. Allí está
Cienfuegos mirándose en su bahía, como Narciso en las aguas de la laguna,
porque Cienfuegos sabe que es hermosa, y tiene coqueterías de joven presumida.
Sus calles anchas y rectas,
bordeadas de construcciones modernas, no guardan recuerdos del pasado, esas
añoranzas dulcemente tristes de otras ciudades cubanas. Cienfuegos es alegre,
no sabe de tristezas ni de desencantos.
Cienfuegos da una impresión de
juventud, es una adolescente que vive una vida de ilusiones. Ama los deportes,
adorna el litoral de su bahía con suntuosas casas sociales, y olvida las
regatas de pasado año para preparar las del año siguiente.
Los cienfuegueros nos hablan con
entusiasmo de las galas de su campo, y nos sugieren una excursión al salto del
Hanabanilla. Aceptemos.
El automóvil nos lleva a Cumanayagua
primero y a Barajagua después; allí tomamos los caballos que nos han de
conducir hasta las proximidades del salto.
El camino por donde nos llevan
empieza a trepar lomas, y hay algunas con las laderas tan empinadas que dudamos
del éxito de las cabalgaduras. Algunos compañeros de excursión prefieren
desmontarse y subirlas a pié llevando el caballo de la mano. El práctico que
nos guía nos hace dar cien vueltas bordeando las montañas para evitar las
violentas bajadas y ascenso; pero a pesar de eso, unas veces nos vemos en lo
más alto, al borde de abismos que se abren a nuestros pies, y otras en
hondonadas, presos entre paredes inclinadas, cubiertas de espesura, donde
miramos alrededor y no acertamos a comprender ni como hemos llegado hasta allí,
ni como vamos a salir.
Subimos una rampa y no sé por qué prodigio
se abre de nuevo el paisaje. Cruzamos unas fincas para acortar la distancia, y
al volver de nuevo al camino oímos a lo lejos un vago rumor: “es el ruido del
salto,” nos dicen.
Seguimos cabalgando. A nuestro lado
oímos también el rumor de unas aguas que corren, pero el bosque de la derecha
se ha hecho tan tupido que sólo durante algún momento vemos hacia abajo,
entre los troncos y las ramas, las aguas del río que corren retozando entre las
piedras. Cada vez se oye más distintamente el ruido del salto, que pone una
nota de misterio en la aparente tranquilidad de la naturaleza que nos rodea.
Después de recorrer así un largo
trecho, dejamos los caballos al borde del camino, y emprendemos la bajada a pié
por la empinada barranca, entre un laberinto de troncos, piedras y malezas.
Es tan alta la ladera por donde
descendemos, que a veces vemos a nuestros pies las copas de los árboles sobre
cuyas raíces descansaremos unos momentos después, para continuar bajando. La
humedad de las piedras producen una grata impresión al recostar en ellas
nuestros cuerpos sudorosos.
Ya vemos a corta distancia las aguas
del río. Unos cuantos pasos mas y al fin llegamos hasta el borde. Volvemos la
cabeza hacia la izquierda, y vemos el espléndido espectáculo del salto.
Caen las aguas desde su altura,
blancas y transparentes, con la majestad y la gracia de un manto prendido
en los hombros de una novia; se rompen a mitad de la caída en un inesperado
vuelo de encajes; se tienden luego lisas sobre el suelo, para rematar por fin
en un semicírculo que forman miríadas de hilos de diamante.
Una irregular plataforma de rocas
sostiene la caída, formando a los lados oscuras concavidades en que crecen
musgos y helechos, y en que resuena el fragor de las aguas con misteriosa
solemnidad. Y por todas partes se eleva en sombras la espesura verde, dejando
sólo encima un breve espacio abierto, donde el cielo pone su nota azul en
aquella visión de encantamiento.
Sentado sobre una roca alta miro una
garza que viene caminando pausadamente sobre las piedras de la orilla. A cada
paso mueve inquieta la cabeza desconfiando quizás de los extraños visitantes
que han ido aquel día a turbar sus tranquilas soledades. Con una de
sus extremidades ha llegado a tocar el agua quieta de la orilla, que va formando
ondas en perfectos círculos concéntricos cada vez mayores, hasta que los
últimos, llegando ya a donde las aguas corren más veloces, se deforman y se
rompen en espumas. Cae una rama seca, y la garza asustada, abre las alas y
vuela perdiéndose tras la copa de un árbol: todo pasó en un instante. Se me va
con la garza el pensamiento.
Vuelvo a contemplar el salto; admiro
de nuevo la elegancia de aquella caída de aguas, y me asalta la idea de
que las aguas del río se han vestido con traje de novia, y van a celebrar sus
bodas quizás con el sol que las espera más allá del bosque. Me río de la
ocurrencia.
En tanto, el ruido de las aguas que
chocan con las piedras, parece que se nos entra por todos los poros del cuerpo,
y nos martillea en la cabeza.
Las ideas surgen y pasan por la
mente, como esas aguas que llegan, caen, saltan, se deslizan y corren hasta
perderse entre el bosque. No sucede aquí como frente a otros espectáculos, en
que ante lo infinito del espacio, parece que el tiempo se detiene. Aquí, por el
contrario, reducido cuanto vemos al pequeño escenario que nos circunda, mirando
a nuestro lado saltar
y correr las aguas, como animadas de
vida, se hace sensible el transcurrir del tiempo,nos contagiamos con el
movimiento de aquel paisaje, y nos molesta la inactividad.
Cuando emprendemos el regreso no se
nos hace la subida tan dura como habíamos pensado; y es que el vértigo de las
aguas nos ha prestado su ímpetu, y escalamos la ladera del barranco con
renovado vigor.
Al llegar arriba y oír de lejos el
ruido del salto, nos parece que las aguas van cantando entre las piedras, y nos
despiden con un prolongado “adiós.”
 ueréis
seguir el viaje? . . . Pues venid, vamos ahora a visitar una olvidada región
que carga con el peso de recuerdos centenarios. Vamos a Trinidad a visitar el
valle de San Luis.
ueréis
seguir el viaje? . . . Pues venid, vamos ahora a visitar una olvidada región
que carga con el peso de recuerdos centenarios. Vamos a Trinidad a visitar el
valle de San Luis.
Trinidad está durmiendo acurrucada
en la falda de la sierra. Ssss . . . no la despertéis, está soñando.
Vamos por el camino que conduce al valle.Camino
con humos de carretera, que sin sorpresas de rampas violentas, sin precipicios
emocionantes ni curvas que desconcierten, entre árboles coposos unas veces y
entre tupidos matorrales otras, en suave ascenso nos lleva presto hasta el
borde del valle de San Luis.
Quedamos admirados. Aquello es el
carnaval de la floresta. Ríe un hilo de agua a nuestros pies, y se enrosca como
una serpentina entre las raíces de una Ceiba. Agitan las palmas sus penachos en
retozo con la brisa que baja de la sierra. Una loma empina su cima cónica
como un gorro de payaso, mientras las otras tienden al valle su fáciles laderas
como en un gesto amable de invitación.
La vista, contagiada de la alegría
del valle, recorre saltarina el paisaje. Aquel grupo de palmas de la derecha se
está riendo con loca algarabía; aquellas otras más lejanas esperan los primeros
compases de la orquesta para iniciar la danza; y aquellas lomas del fondo, las
más locas de toda la fiesta, traen encaramado sobre sus hombros, como a un
viejo calavera que sonríe, al Pico de Potrerillo.
El valle de San Luis es una orgía de
luz y de color.
Derrama el sol su oro sobre el valle
como una catarata de alegría, y los mil tonos de verde de aquel campo borracho
de luz se nos entran en son de fiesta por los ojos, como una visión de
kaleidoscopio donde se mueven corolas de flores y alas de mariposas.
Y allí, junto a aquel valle, no
podemos menos de recordar aquel remedo en pequeño de Versailles que fue
Trinidad, frívola y bulliciosa, hace ya una centuria, cuando Iznagas y Laras,
Malibranes y Borreles daban espléndidos saraos en sus palacios decorados con
mármoles de Italia y pinturas de Francia; cuando el conde de Brunet ponía a
secar al sol en amplias canales sus rubias peluconas enmohecidas en el interior
de las botijas; y se pavimentaban las aceras con las baldosas traídas de
Alemania.
Regresamos impregnados de aquella
alegría sensual que nos retoza en el cuerpo, y al volver a la ciudad, todavía
la encontramos dormida, todavía está soñando.
Epicúrea, sensual, Trinidad cierra
los ojos ante las asperezas de hogaño, y revive en sus sueños las grandezas de
ayer.
Sueña con un capitán español de
vistoso uniforme y espada al cinto, que vio en los años tranquilos de su niñez,
cuando una vez se dirigió a su río, se embarcó con un grupo de hombres de unas
naves que estaban atadas a una Ceiba corpulenta, y sueltas las amarras y
desplegadas las velas, se hicieron a la mar. Luego supo que aquel hombre se
llamaba Hernán Cortés, y que había conquistado un imperio.
Sueña con un pirata francés que la
amó locamente en los años de su mocedad, y que intentó raptarla una noche
oscura en que brillaban como relámpagos los disparos de los arcabuces.
Sueña con un marino inglés que
pretendió su mano, y como ella le fue esquiva, y él se presentaba con humos de
conquistador, riñeron un buen día. Y ella conserva como recuerdo de
aquella riña, guardadas dos banderas en el arcón de sus blasones.
Sueña con un alemán aristócrata y
sabio, que tuvo para ella elogios galantes en sus salones, y añoranzas gentiles
en las cortes europeas.
Sueña, en fin, Trinidad su pasado
feliz; y eso es su valle, su sueño, alegría, sensualidad.
 amos
ahora a dar un paseo por mar. Mar Caribe tendido a las plantas de Cuba como una
alfombra azul en que la Isla arrojó, a manera de flores, pedazos de su suelo
que formaron las miríadas de islotes que la bordean. Allí están los Jardines de
la Reina, como una guirnalda verde flotando sobre el mar.
amos
ahora a dar un paseo por mar. Mar Caribe tendido a las plantas de Cuba como una
alfombra azul en que la Isla arrojó, a manera de flores, pedazos de su suelo
que formaron las miríadas de islotes que la bordean. Allí están los Jardines de
la Reina, como una guirnalda verde flotando sobre el mar.
Aquellas pequeñas islas, apenas manchas
blancas y verdes sobre el mar azul, nos hablan con su plácida belleza de una
raza sencilla, ingenua como sus arenas, salvaje como su vegetación que halló en
aquel archipiélago una morada feliz, y absortos en la contemplación del
paisaje, halagados los ojos por la armonía de los colores, y acariciados los
oídos por el rumoroso vaivén de las olas que lamen las playas, vuela la
fantasía, y se complace en volver a poblar de indios aquellas islas, se alzan
en los manglares los palafitos, y cruzan veloces las canoas hilvanando las
islas a través de sus innumerables canales.
Aquellos indios cayos, como los
llamaban los conquistadores, hechos a la vida libre del sol, el viento y el
mar, se resistían más que otros a la condición de vasallaje que se pretendía imponerles.
Su frecuente rebeldía llegó a preocupar seriamente a los Velásquez
y Narváez de nuestros primeros años de colonización, y aquellos indios
pagaron su amor a la libertad al bárbaro precio del látigo y el plomo. Rodrigo
de Tamayo los redujo a la obediencia, y muy poco se volvió después hablar de
ellos. Perseguidos en sus islas y maltratados en las encomiendas, aquellos
indios “cayos” se hundieron en el silencio de los siglos, dejando apenas otro
recuerdo de su existencia que unas breves líneas en las crónicas de la
conquista, y unos cuantos caneyes en la costa; esa costa Sur de Camagüey, que
es hoy erudita preocupación de los arqueólogos.
Triste final el de aquellos
pobladores del archipiélago del Sur! . . . Desde entonces reina el silencio en
las islas; pues el hombre blanco no ha hecho de ellas su morada, como aquella
primitiva raza infeliz.
En otras épocas aquellas aguas
fueron refugio ocasional de corsarios ingleses o franceses, y cuentan las
leyendas que allá adentro, detrás de los manglares, hay tesoros escondidos que
manos piratas enterraron en el siglo XVII; pero yo, escéptico, creo que la
existencia de tales tesoros son sólo fantasías, y puesta la mente a soñar, en
vez de enterrar las maravillas, prefiero creer, como en los cuentos de hadas,
que las esmeraldas y zafiros se trocaron en aguas de mar, las perlas en espuma,
la plata en hilos de luna, y el oro en rayos de sol.
Hoy sólo pacíficos y pobres
pescadores se aventuran por aquel laberinto de canales, y algún viajero que
tiene la ocurrencia de ir con ellos a gozar unos días de la emoción de la pesca
y de aquel silencio cargado de voces, que nos habla de los indios y de los
conquistadores, de los piratas y de Dios.
Laberinto interminable de canales
por los que se desliza nuestra lancha. Los manglares de ambas orillas a veces
se aproximan tanto que llegan a cruzar sus ramas, formando un túnel por donde
navegamos. Se abren luego para ofrecernos la visión del mar inmenso que se
junta con el cielo uniendo azul con azul, y se rizan a nuestro lado las aguas
en un suave batir de espuma.
Y en aquella inmensidad no se siente
el alma sola: pueblan el aire, las aguas y los cayos multitud de especies del
reino animal. Grises alcatraces con sus largos picos pendientes meditan
filosofías posados en unos troncos secos, vuelan las gaviotas en alegres
bandadas y el elegante rabi — ahorcado se suspende en argestuoso vuelo,
mientras bogan las corúas sobre las aguas en busca de presa. Un garzón gris
estilizado y tímido camina por la playa.
Han venido dos toninas a saludar
nuestro barco, nadan retozonas a nuestro lado moviendo sus cuerpos voluminosos
en saltos hípicos, juegan con la estela, asoman sus cabezas achatadas, se
alejan y vuelven, hasta que cansadas, o desengañadas tal vez de que el barco no
acepta su invitación al juego, se alejan de nosotros. Saltan a nuestro lado los
peces voladores, como agujas que hilvanaran la sabana del mar, a veces corren
sobre la superficie largos trechos con solo la cola hundida en el agua; más
adelante miramos con cierta emoción como asoma entre las olas la aleta oscura
de una tintorera.
Fondeamos junto a una playa. Sobre
la arena se ven aun las huellas de una iguana, la seguimos con la vista y vemos
entre el tronco de una yana y un ramaje de hicacos el enorme lagarto que nos
miraba parpadeando. Se oye entre las malezas el grito de las aves, y más cerca de
nosotros el apagado run-run de los macaos arrastrando sus caracoles.
Nos sentimos amigos de todos estos
seres naturales que tienen vida y sensibilidad como nosotros. Compartimos con
ellos los rayos de aquel sol que nos abrasa la piel, con ellos nos bañamos en
el mar, y llevaríamos un recuerdo más grato si no fuera por el molesto zumbido
de los mosquitos y la enojosa picada del jején.
Cuando de regreso ya la lancha se
acerca a tierra firme, vemos a los lejos la mancha roja de una bandada de
flamencos.
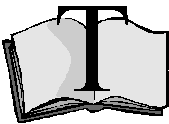 erminó el paseo por mar. Vamos ahora a las montañas de
Oriente.
erminó el paseo por mar. Vamos ahora a las montañas de
Oriente.
Santiago está preso entre la montaña
y el mar. Queriendo huir de su cárcel intentó escalar la sierra, pero rendido
de cansancio y agobiado de sol, quedó tendido sobre la ladera, mientras se ríen
de su loco intento, altiva la cumbre e irónico el mar.
Pero aunque la naturaleza lo venció en
mitad de su aventura, Santiago no ha olvidado sus sueños de juventud, tiene
nostalgias de cumbre, y por la mañana, cuando el sol derrama su oro sobre las
cimas que lo aprisionan, Santiago mira la carretera de Puerto Boniato, y siente
que en su pecho le palpita el corazón.
La carretera (que va a Puerto
Boniato) se tuerce y re-tuerce como una clave de sol. Sube la cuesta de la
montaña en rampas violentas que parecen apoyarse sobre las gruesas raíces de
los árboles corpulentos que la bordean. Por encima del viajero las ceibas
tienden sus frondosas ramas, y abren los algarrobos sus inmensos abanicos,
protegiéndolo del sol.
A izquierda y derecha el tupido
arbolado cierra el paisaje; solo de vez en cuando, como si una mano mágica
abriera un balcón se ven desde la altura otras laderas, y a los pies la
hondonada imponente, donde, vistas desde lo alto, las copas de los árboles
parecen peñascos redondeados cubiertos de verdor. Luego se cierra el balcón y
sigue la carretera entre la umbría haciendo heces hacia arriba.
Una curva violenta hacia la derecha,
un precipicio que se ve . . . o se adivina un instante, el bosque que se cierra
otra vez para abrirse de nuevo, y estamos en Puerto Boniato.
¿Estamos? ¿Y donde estamos . . . ?
¿Acaso suspendidos en el aire por
hilos invisibles? . . . El suelo se hunde a nuestros pies tan bruscamente que
nos espanta la loca caída del espacio y allá abajo, en la concavidad inmensa
que la vista se extraña de abarcar, las combas de las lomas que antes nos
parecieron altas, semejan las olas de un mar intensamente verde agitado por un
huracán.
Y al frente y a los lados, firmes,
majestuosas, imponentes, las cumbres que presiden el espectáculo. Colgando de
los hombros de una de ellas brilla detrás el mar, como un manto cuajado de piedras
preciosas. El cielo es un dosel.
Sobrecogido el ánimo, atónitos los
ojos, quieren los oídos escuchar, y adivinan en el fondo del silencio el áspero
rumor de aquellos bosques, que llega hasta nosotros como un himno.
Majestad, solemnidad, esa es la impresión
que graba en el alma el espléndido paisaje. Cumbres a nuestro lado, cumbres
allá en el frente, y aun cumbre en la hondonada: Eso es lo que ha dado Oriente
a la historia de
Cuba, cumbres. Son cumbres los
Maceo, y cumbres es Aguilera, cumbre Céspedes y cumbre Calixto García, y una
cumbre coronada de palmas es Heredía como esa montaña que se eleva frente a
nosotros, la más hermosa del grupo.
Y aquí a la sombra imponente de esos
montes, como un astro que buscara un ocaso digno de él, vino a morir otra
cumbre: Martí.
 stamos
cansados ya. Regresemos a nuestro Camagüey.
stamos
cansados ya. Regresemos a nuestro Camagüey.
En el desorden de nuestra mente
danzan con locos giros la dramaticidad de Viñales, la melancolía de Yumurí, la
majestad de Puerto Boniato y la alegría de San Luis.
Queremos descansar la mente,
sumirnos en nosotros mismos para reflexionar, para saborear las bellezas que
hemos visto. Volvamos a Camagüey.
Pero antes de entrar en la ciudad,
en busca de serenidad para meditar, pasemos por las sabanas de Cubitas.
Llanuras vastas, inmensas, que se
pierden en el horizonte. Tierra roja incendiada por el sol. Un cielo azul y
luminoso que se une con la tierra en la línea rasa impecablemente horizontal
del confín que abarca la mirada. Y en toda la extensión no se divisa un alma.
Soledad . . . inmensidad. . . . Voy
a comprender la noción de lo infinito; pero, medroso, el pensamiento vacila y
desiste. Nos hemos sentido un grano de polvo entre dos inmensidades que nos
aprisionan. Cielo . . . Tierra . . . yo. . . .
¿Quién podrá comprender el misterio
de ese cielo? . . . ¿Quién podrá descifrar el enigma de la tierra? . . . Cielo
. . . Tierra . . . y otra vez, yo.
Nada más a mi lado; nada más me
revelan mis sentidos que la desconcertante trilogía, que como un ritornelo me
repite el silencio en los oídos: Tierra . . . Cielo . . . yo.
Vuelvo hacía dentro mi pensamiento .
. . y este ¿Soy yo? . . . Ya no soy aquel grano de polvo perdido en el espacio.
Me he visto el alma, y ahora sé que soy grande. Grande, como la tierra inmensa;
grande, como el cielo infinito.
Ahora comprendo todo lo grande que
ha concebido el alma humana. Creo en Dios con una fe tan firme, tan sincera
como nunca la había sentido. Amo a Dios y en Él a mis hermanos los hombres y
comprendo la grandeza del amor de caridad.
Siento que mi pensamiento se ilumina
con la claridad del ideal. Sabana, luz, inmensidad. Aquí se desprecia la vida
que no consagra al ideal. Aquí se comprenden la heroicidad y el martirio.
Inmensidad, sabana, luz. . . .
Miro hacía atrás, allí está la
sierra cubierta de piedras bravías y de monte firme. Muy cerca unas lomas
áridas como la sabana se me ofrecen de atalaya. Subo a una de ellas y vuelvo
otra vez la vista a la llanura inmensa. Debajo, la tierra; encima el cielo; y
en el medio, yo. Pero ya no estoy solo, porque está conmigo mi ideal.
Sabana, idealidad, inmensidad, luz.
Patricios del 68. Agramonte. El Marqués. Constituyentes de Guaimaro. . . .
Y el entrar en la ciudad, comprendo
el alma de Camagüey. Camagüey ha
sido eso en nuestra historia, solo eso: Idealidad.
— Dr. Antonio R. Martínez y Martínez